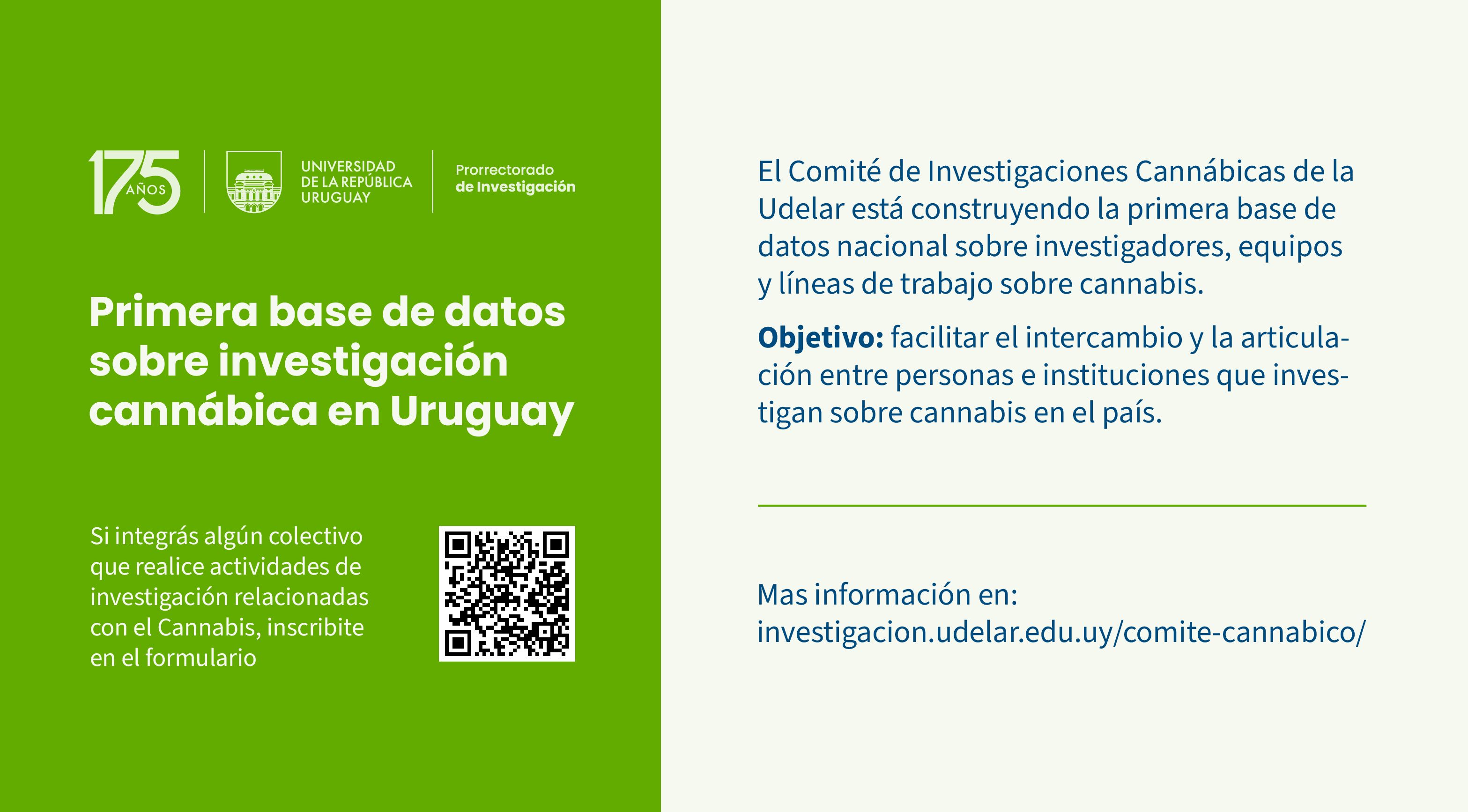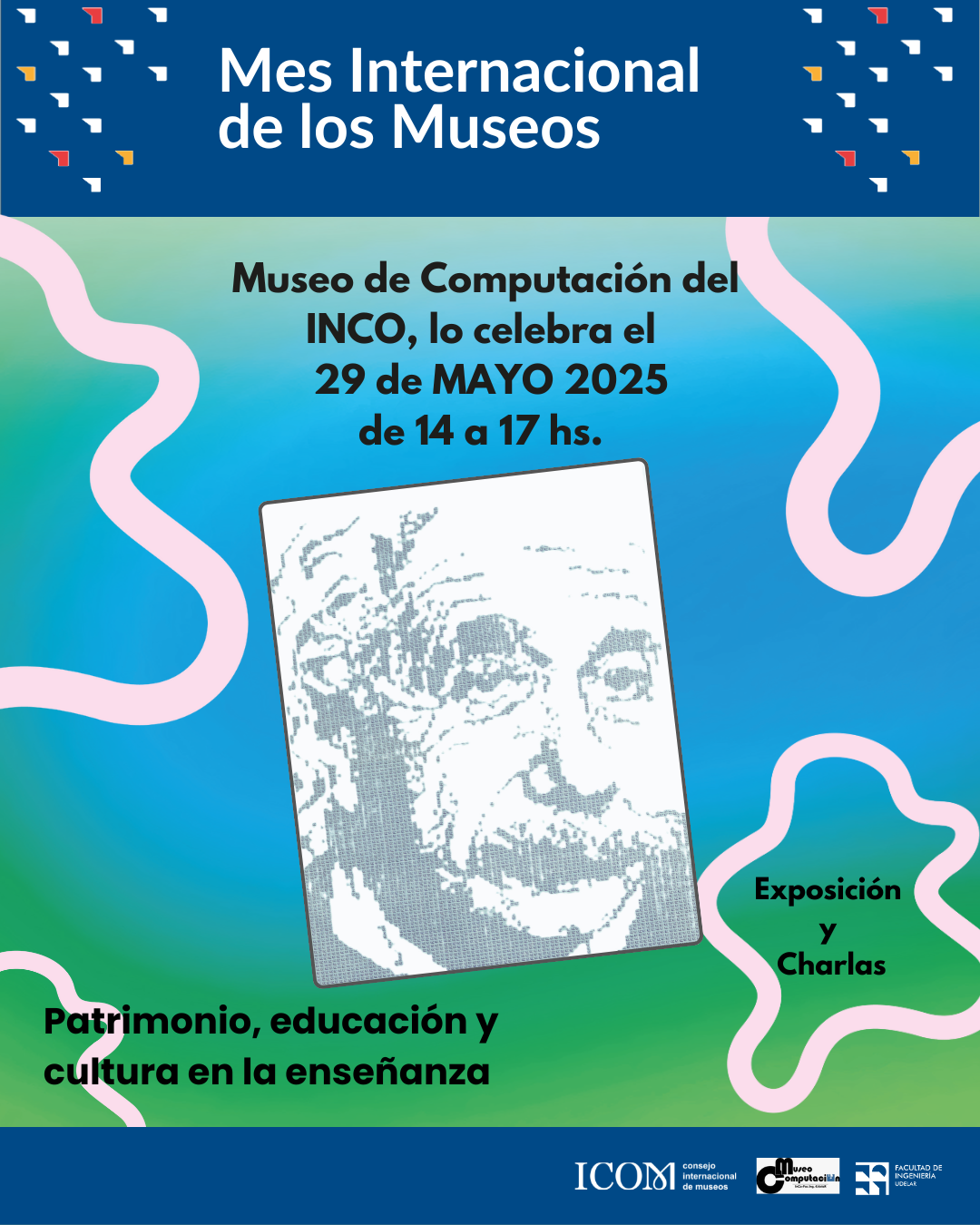Lista de noticias
El Día Nacional del Libro se celebra en Uruguay cada 26 de mayo, desde el año 1940.
La fecha conmemora el aniversario de la Biblioteca Nacinal del Uruguaya, la primera biblioteca pública del país, fundada en 1816, por el Obispo Dámaso Antonio Larrañaga, fruto de la donación de su biblioteca personal más el aporte de otras donaciones en aquel momento estaba a cargo la educación en manos de la iglesia. Hoy Consejo de Educaión Primaria Y Consejo de Educación Inicial y Primaria, a través de una resolución de fecha 3 de julio de 1939.[2]
En el marco de la fecha, y coincidente con el espíritu de «despertar en los escolares el amor por las buenas lecturas»[2] de la resolución que dio origen al Día Nacional del Libro, la Cámara del Libro y la Intendencia departamental de Montevideo organizan cada año la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la que se lleva a cabo en el atrio del Palacio Municipal .] Entre las actividades que suelen programarse para el evento destacan la presentación de novedades editoriales y la actuación de agrupaciones musicales. Texto de Wikipedia
Este 28 y 29 de mayo se realizarán dos eventos que tendrán lugar en la Facultad de Información y Comunicación (FIC, Udelar): el “II Simposio de Ética en Información y Comunicación” y el “II Seminario de Inteligencia Artificial en Información y Comunicación”.
Serán dos jornadas que reunirán a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre los desafíos éticos, profesionales y educativos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Se contará con la participación destacada de la científica de datos y especialista en Inteligencia Artificial Zaika dos Santos (Brasil), quien brindará la conferencia de cierre en ambos simposios.
Los eventos cuentan con el respaldo del International Center for Information Ethics (ICIE).
Ver el programa completo aquí:
- 28 de mayo – II Simposio de Ética en Información y Comunicación
- 29 de mayo – II Seminario de Inteligencia Artificial en Información y Comunicación
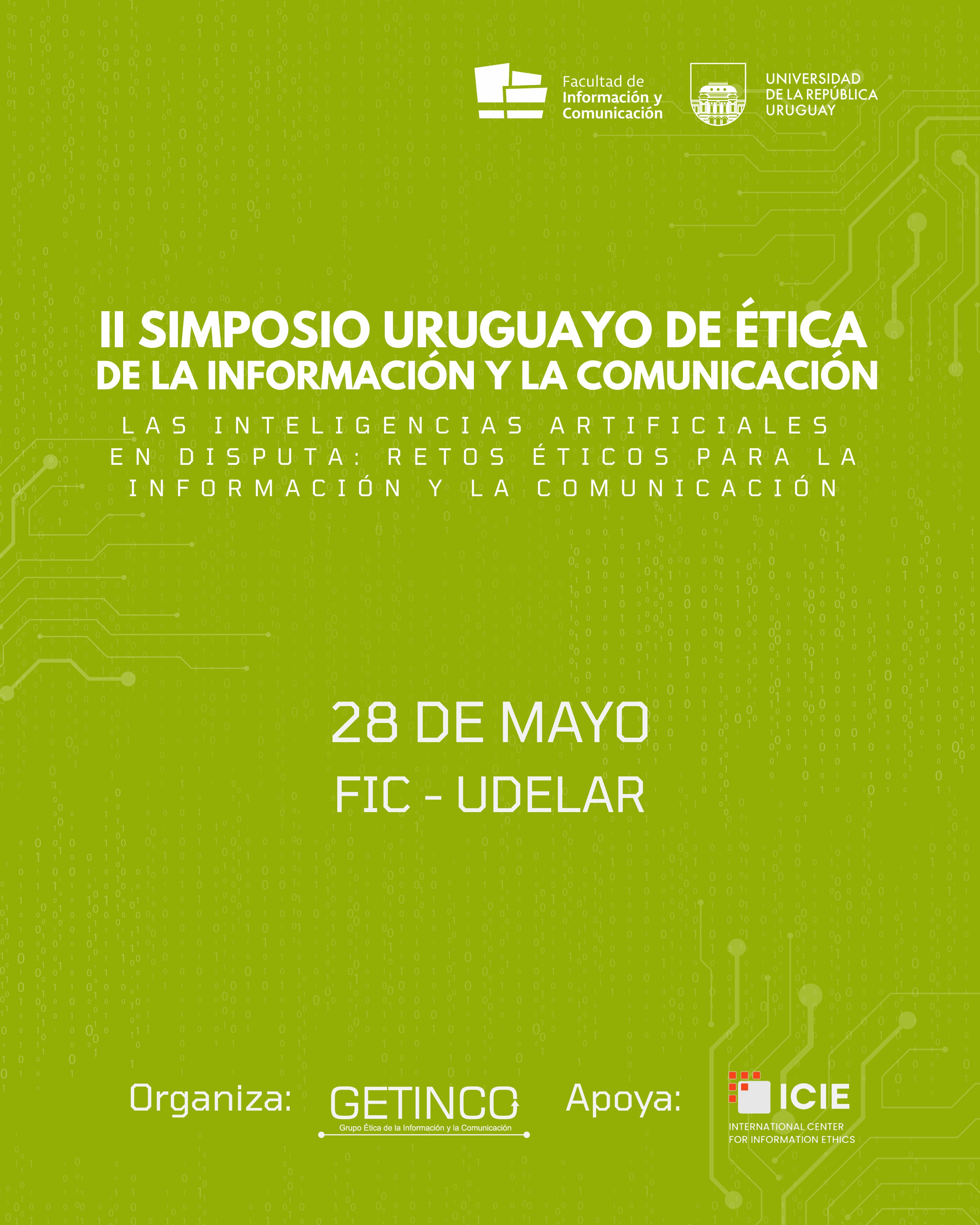
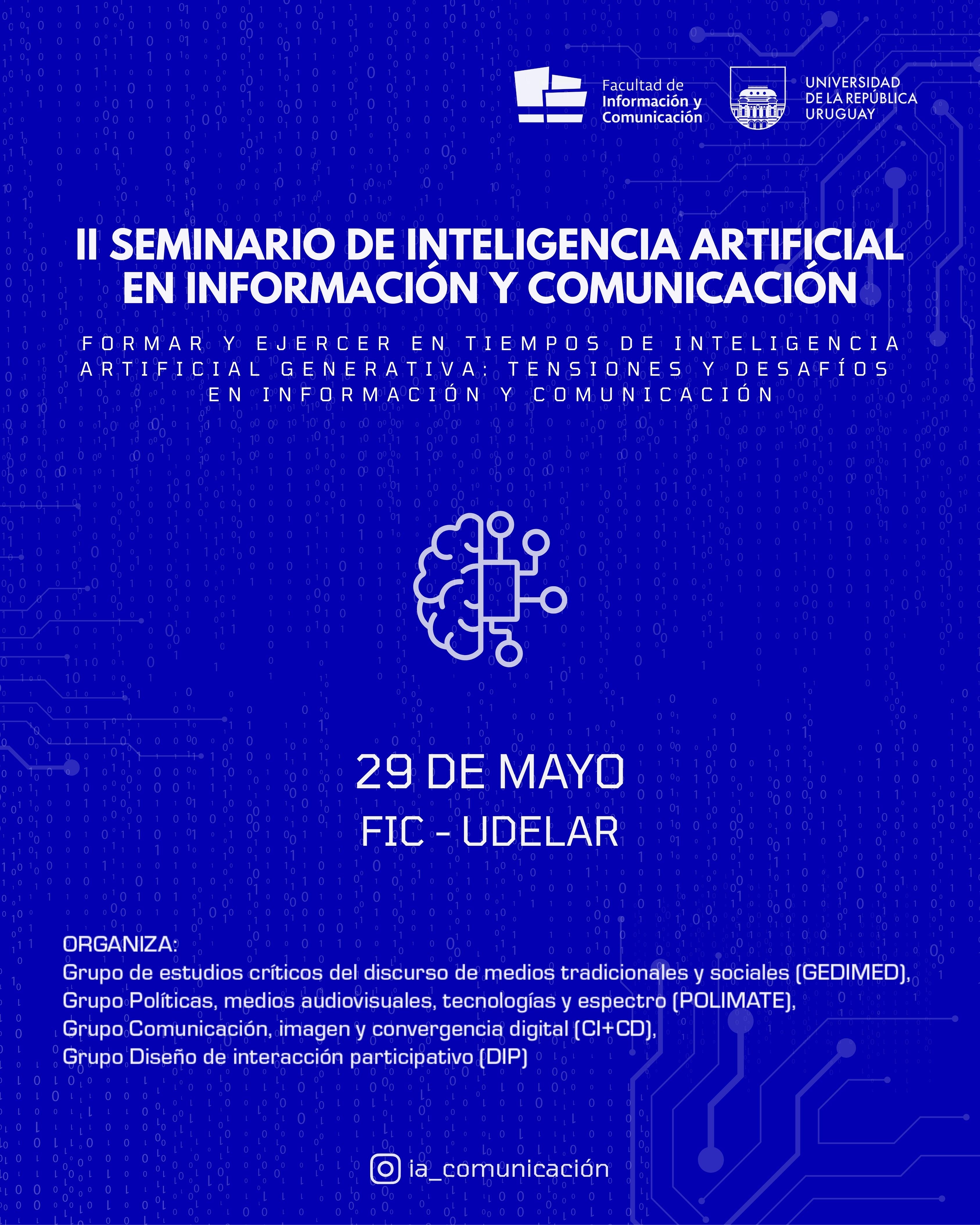
El Comité de Investigaciones Cannábicas está construyendo la primera base de datos sobre personas e instituciones que emplean plantas del género Cannabis y derivados en el marco de sus investigaciones, para lo cual invitan a completar un formulario en línea.
Desde comienzos de 2024, comenzó a funcionar el Comité de Investigaciones Cannábicas en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República (Udelar), creado por Resolución N.º 20 del Consejo Directivo Central (CDC) con fecha 12 de diciembre de 2023.
Uno de los principales objetivos del Comité es promover el intercambio y la articulación entre personas e instituciones que investigan sobre cannabis en Uruguay. En este marco, se encuentra en proceso la construcción de una base de datos que releve tanto a los equipos como a las líneas de investigación existentes en diferentes instituciones del país.
Con este fin, se invita a todos los equipos de investigación que trabajen sobre la temática del cannabis a completar un breve formulario en línea, disponible en el siguiente enlace: https://formularios.csic.edu.uy/relcann_25/
La información recabada en este relevamiento será fundamental para conocer el panorama actual de la investigación cannábica en Uruguay, y para facilitar futuras instancias de encuentro, colaboración y difusión.
La información recopilada será tratada conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 18.331 sobre protección de datos personales, y se integrará a una base de datos pública que estará disponible en el sitio web del Comité.
Por dudas o consultas, se puede escribir a: comitecannabis [at] csic.edu.uy (comitecannabis[at]csic[dot]edu[dot]uy)